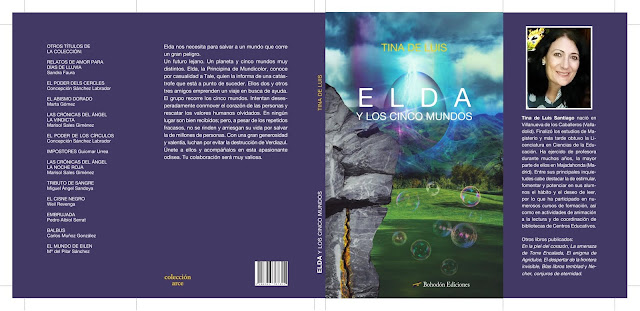Todo empieza con el
recuerdo de un día de mi niñez; uno de esos que dejan una huella imborrable en
nuestro ser; con ese… y con todos los que se sucedieron hasta el cierre de
aquel periodo agridulce. Desde los ojos de un adulto pudo tratarse de un episodio
como tantos otros, pero para mis nueve años supuso un universo entero; un
acontecimiento desafortunado y de inmensas magnitudes.
La casa
madrugó. Mi madre salía de viaje para reunirse con mi padre, que llevaba
ausente varios meses. Mi abuela la acompañaba hasta el barco y yo me empeñé en `escoltar´ a ambas. Al
principio todo resultaba divertido: un viaje, una novedad, una aventura… Me lo
habían explicado y lo comprendía, pero cuando me enfrenté al momento en que el barco
debía zarpar, y mi abuela y yo abandonarlo, el corazón se me rompió en trocitos.
La idea de apearme y de que mi madre se marchara en él no había alcanzado hasta
el momento mi corto entendimiento. Fui incapaz de asimilarlo y, desprovista de
control sobre la impetuosa fuerza que me gobernaba, decidí seguir aferrada al
brazo del asiento que ocupaba y no moverme de allí, si ella no lo hacía. Conseguí
desazonar a mi abuela, que tiraba de mí con desespero; partir en dos el corazón
de mi madre, que se debatía entre la necesidad de irse y el desgarrador deseo de
quedarse. Se excusaba y lamentaba sin cesar por tener que alejarse de sus hijos,
mientras contenía con ahínco unas lágrimas pujantes, para no empeorar la
situación. Mi abuela se puso afónica por mi culpa, sin encontrar más argumentos
para meterme en juicio. Las miradas impacientes de los sobrecogidos pasajeros y
el apremio y exasperación del capitán les hizo experimentar un bochorno
desconocido hasta entonces.
Mi abuela acopió toda su fortaleza y logró desincrustarme
del asiento, me levantó en volandas y en un suspiro me bajó del barco. Ante tan irremediable evidencia, un mar de lágrimas abarrotó mis ojos, lo que evitó que contemplara
a mi madre tragándose su llanto y volviendo la cabeza para observar el doloroso
espectáculo que yo solita había improvisado. El estallido de mi sonora corajina
a punto estuvo de reventar mis pulmones y la templanza de mi abuela. Con pies de plomo,
la barbilla colgándome hasta el suelo y entre sacudidas de hipidos disonantes, me
encontré de nuevo en casa. No articulé palabra. No quise saber de nadie ni
atender a explicaciones.
Cuando mi zozobra alcanzó el sosiego, me deslicé como
una sombra hacia el exterior y corrí. Corrí para encontrarme con mi gran amigo
el mar. En esa ocasión deseaba reprocharle su traición de no impedir la partida
de mi madre. Cuando alcancé mi peñasco favorito, me refugié en mi minúscula
gruta desde la que lo divisaba en todo su esplendor. Clavé mis ojos en el agua
y lo miré enojada. Le solté cuanto bullía en mi interior. Él callaba. ¡Qué
podía decir que yo deseara escuchar! Lamentaba mi estado de ánimo y me hacía
saberlo a su manera: con su color, con su calma, con su mutismo…
Vestía
un gris plata indefinido, sin brillo, sin emociones. Por entonces, yo estaba
absolutamente convencida de que el mar entendía mis sentimientos y los
compartía por completo.
El trabajo escaseaba en la isla. Mis padres
tuvieron que irse al otro lado del océano para sacarnos de la miseria. «Sólo
serán unos meses», me dijeron; pero los niños pesan el tiempo en una balanza muy
particular, y la mía marcó toda una eternidad. La época que siguió se me antojó
sombría. Mi abuela endulzaba nuestras vidas, prodigándonos todo su cariño y
atenciones. ¡Era una mujer excepcional!
Se
socarró el verano, se deshojó el otoño, se congeló el invierno… No existió un
día en que el mar no recibiera mis mensajes para entregárselos a mis padres, en
su otra orilla. Las respuestas me las devolvía el cartero dentro de un sobre.
Este se convirtió en mi segundo mejor amigo. No existían dos personas más felices
que nosotros en nuestros momentos mágicos: él cuando me entregaba las cartas y yo,
al recibirlas. Mi felicidad lo salpicaba. Me sentía eufórica y corría al mar
para leérselas una y otra vez, hasta acabar aprendiéndolas de memoria.
Brotó
la primavera y afloró la misiva con el anuncio de su regreso.
El mar se
tiñó del verde de mi esperanza. Los esperé sin descanso, sin pausa. Tras un
tiempo desmedido para mí, asomó un barquito por el horizonte y eché a correr a
su encuentro.
Llegó
el día de partir de nuevo. Esta vez nos íbamos los cuatro: mis padres, mi
hermano y yo. Mi abuela nos acompañó hasta el muelle. El momento no resultó tan
grato como yo esperaba, ella se quedaba en la isla, no se sentía capaz de cercenar
las raíces de toda una vida. Separarme de nuestra segunda madre también me hacía mucho daño. Vi cómo
lloraba cuando el barco soltó amarras. Yo también lloré; con todas mis ganas,
hasta que mis lágrimas se fueron diluyendo entre las aguas. No dejé de mirar al
mar y de conversar con él durante toda la travesía. Sería el vínculo que me
mantendría unida a mi abuela, y le enviaría mis mensajes como antes se los envié
a mis padres.
Pletórica
de dicha, he vuelto en repetidas ocasiones al pueblo que me arropó en mi
infancia y forma parte de mí. Hoy regreso, sumergida en la tristeza, para dar un último adiós a mi
abuela; esa mujer adorable y generosa, que nos quiso con toda su alma. La llevo
en el corazón y jamás la olvidaré. Verteré parte de sus cenizas en la isla,
después las iré esparciendo por el agua hasta llegar a la otra orilla. Ahora
podrá repartirse entre su pueblo y su familia. El mar nos mantendrá unidas. Miro
fijamente el agua y en él contemplo su rostro bondadoso.
El mar
luce un azul malva, es el espejo del cielo.